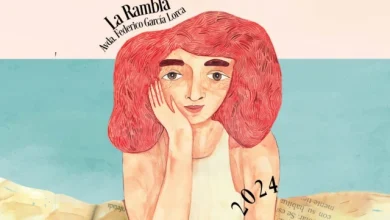El aprendiz

Tenía una incómoda urgencia, una prisa que mata y que se atisba a kilómetros. Solo hablaba de escritura, y su cabeza era una madeja desordenada de pelo ralo que amontonaba sin orden ni concierto en diferentes repechos de la altiplanicie con sus manos manchadas de bolígrafo.
Me enseñaba palabras, toneladas de palabras. Escribía mucho, todos los días, a las mismas horas, en los mismos sitios, con el mismo avituallamiento: cigarrillos, y latas de cerveza barata. En los textos se hallaba él, desgastado por el tedio y la jornada, pero también se hallaba su otro yo, que intentaba romper la malla. No se paraba a pensar en el oficio, en la dirección del pensamiento, en su particular carrera hacia un destino sin mapa, sin coordenadas precisas.
Yo pensaba: “quién puede hablar de estilo, fondo, forma, con alguien que aún no se ha encontrado, que no sabe lo que quiere”.
Pero ahí estaba cada mañana, con sus dedos amarillos de nicotina y unas ojeras de oso panda abisales, intentando frotar de mil maneras la lámpara mágica. Y el genio de vacaciones.
Su ángel hacía las veces de guardaespaldas burlón, y le dibujaba mojigangas sin que él se diera cuenta, pegado a los talones de su sombra.
Iniciaba novelas, monólogos, poemarios, comedias, que abandonaba a los cinco párrafos. Variaciones haciendo malabares sobre la mano de un muerto. Tan metido estaba en las letras que había olvidado la vida, el plasma, la tinta. Hacía garabatos invisibles que el tiempo leía mientras los iba destruyendo.
Buscaba ansiosamente el tormento, el salto mortal de la callada soledad, guardando con celo una existencia que nacía y moría en tentativas.
“El ángel está ahí, pero no le dejas respirar, no te hace caso”, le decía yo. “El ángel hará lo que yo le ordene, solo es cuestión de tiempo”, me contestaba.
“Hay que saber esperar, la presa está al caer, sólo tienes que estar atento, dar a la caza alcance”, volvía a insistirle.
No tardó el insomnio en apoderarse de él, y las paredes del pequeño habitáculo donde dormía comenzaron a llenarse de filípicas, de discursos preñados de una épica ramplona, ejecutados con caligrafías desquiciadas, perpetrados con siniestra habilidad. Sus ojos, inexpresivos, eran faros apagados cubiertos de telarañas.
Una voz le decía constantemente: “de tu puño y letra jamás saldrá un Gregorio Samsa o un Alonso Quijano, eres un mero escritor de epitafios”. Era el ángel, columpiándose en su eterna vigilia , riéndose a mandíbula batiente.
Todas las imágenes, guardadas con celo, aprisionadas en el meollo, goteaban poco a poco, posándose las unas sobre las otras, formando un pequeño atolón en un vastísimo océano. Ya se veía como un Robinson clavando la pica en el desierto: “mi obra, mi isla, mi obra, mi isla”, repetía. Había perdido la esperanza de volver a tierra firme.
Y una mañana…
como por arte de magia, ocho años recién estrenados. Y una poderosa cabeza con dos portentosos ojos, y todo el horizonte de un Halcón.
Volar no sería su primer cometido. “El nuevo traje aún no hay que lucirlo”, pensó. Desde la roca más alta observaría para obtener su primera pieza. No había prisa.
Pudo detenerse en todo, y ver toda obra del hombre, y toda obra sin la mano del hombre. Y llenar los pulmones de oxígeno puro.
Amanece en Babilonia, otra vez. Los hombres conjuran, se atragantan con sus lenguas. Pero la voz de los ríos, del mar, de la montaña, son golpes en la madera, en la roca, en el vientre común.
Vivir en lo oscuro, ser pasto de los peces, hundirse en la muerte. El mar se mira el ombligo lleno de algas y medusas, y no sucede nada, millones de años nada son.
En el cénit la luna es una rodaja de limón mordida por un hambriento, pero también es un globo de helio que se escapó de la mano de un niño. En el trayecto la cortesía de la maleza, el ulular del viento entre las ramas, pisadas y más pisadas dirigiéndose hacia el refugio escondido. Es la mañana y su oruga mojada, el humus, el bostezo… todo se cubre de sangre, savia fresca.
Ser de nuevo un niño, tener ocho años. Mirar sin filtros, filtrar sin cedazo. “Escribir es jugar”, se dijo.
Al día siguiente…
despertó empapado en sudor. El primer sueño prolongado en meses. Una marea, una pérdida de tiempo entre las sábanas, un ir y venir a por nada sobre la tabla de naúfrago.
La mañana de esa noche merecía bañera. Agua templada y el principio de Arquímedes, el grifo goteando. Afeitar la cara, peinar el pelo mojado hacia atrás, buscar dentro de la imagen que devuelve el espejo.
“Escribir es jugar”, susurró el ángel con cariño.
Y la lengua puso freno.
La palabra brotó.